Al modo del Cortázar de “Los venenos”, del Henry James de Lo que Maisie sabía o de Manuel Jabois en Malaherba, entre otros ejemplos posibles, Heringer conjuga con maestría la observación prístina de un mundo que aún no ha sido corrompido, pero al cual lo rodean fuerzas capaces de dañarlo y destruirlo por completo.
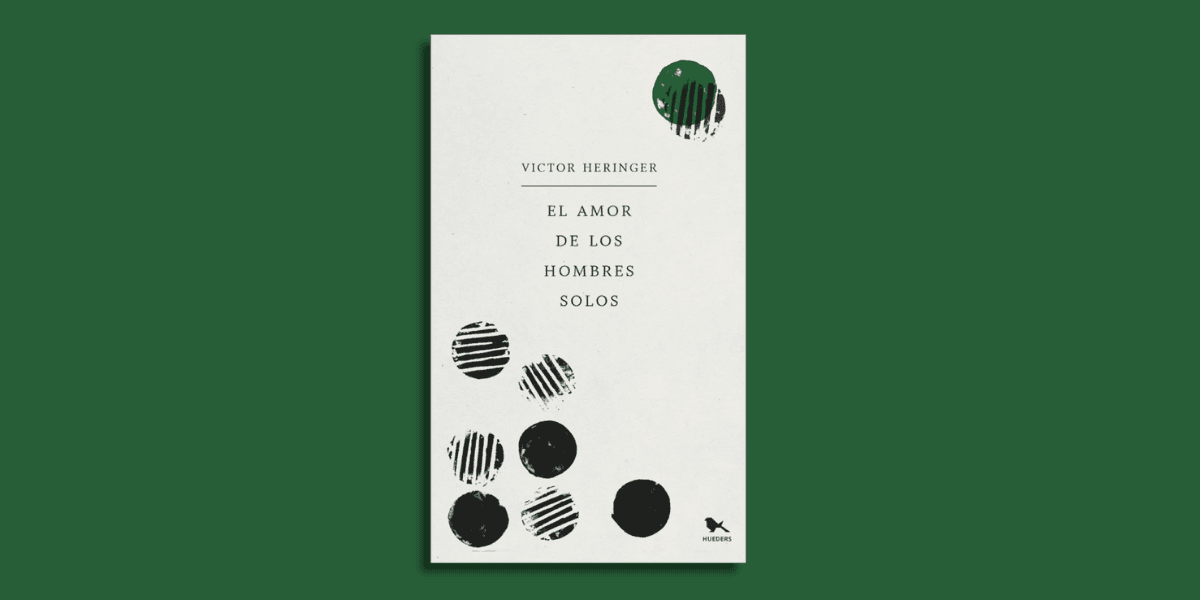
Sobre El amor de los hombres solos (Hueders, 2024), de Victor Heringer
Estímulos muy disímiles son capaces de despertar el sentimiento de la nostalgia. No solo la levanta la evocación de los aspectos más particulares de nuestra infancia, llamando la atención sobre aquello que nos sitúa en un tiempo y un espacio particulares, que alguna vez estuvo —una marca de golosinas, un juego de niños, una palabra dicha en el hogar—, pero ya no. La nostalgia también puede estimularse con un tono, con una atmósfera por medio de la cual aludimos a aquellos lugares donde nos sentimos seguros, a aquel tiempo desde el cual la vida ha tomado un rumbo y por el cual hemos llegado a ser lo que somos. De cierta manera, El amor de los hombres solos, la primera novela del brasilero Victor Heringer, publicada en 2016 en portugués y recientemente traducida al castellano por Hueders, aviva la nostalgia a pesar de estar situada en el Río de Janeiro de los ochenta, un tiempo y un escenario muy distintos a los de este lector. Y con esa capacidad, esta obra emociona con su belleza triste, con su posibilidad de mostrar una infancia en que la pobreza y la enfermedad pueden ser también un tiempo en que se fue feliz, en que la amistad y la vida familiar otorgaron, a pesar de toda carencia, cierta plenitud, aunque esta haya sido luego trastocada por la tragedia.
El libro relata en primera persona la infancia de Camilo en Queím, un suburbio de Río de Janeiro donde la temperatura no baja y el sol no arrecia. Su vida está atravesada por una creciente cojera que lo obliga a caminar con un bastón y por los juegos callejeros con sus amigos del barrio, todos más pobres que él, quien, hijo de un médico, vive en una casa con jardín, piscina y portón, y cuyas sandalias no eran de goma sino, todo un lujo, de velcro. Las tardes al borde del agua con su hermana se ven del todo trastocadas cuando su padre llega con Cosme, un niño de su edad cuyo origen no está claro, pero que irrumpe en la vida de Camilo primero con violencia (“mi primer instinto fue odiarlo. Quería ensartarle los ojos, hacerlo desaparecer de la faz de la tierra”, dice el narrador), y luego con una amistad profunda que da paso al despertar sexual y al descubrimiento de una identidad desde la cual se encara la juventud y la vida adulta. Todo esto lo recuerda Camilo varias décadas después, cuando desde su vejez solitaria y enferma rememora aquellos pocos días en que fue plenamente feliz, encontró el amor y conoció el dolor de la muerte trágica de Cosme, ese amor imposible de reconocer ante los adultos pero que ante los amigos de la calle no tenía, en cambio, nada de prohibido. En su adultez Camilo ha vuelto a su barrio de infancia, donde los estragos de la pobreza y el cambio climático siguen golpeando a esa población que, en su memoria, ha quedado inmovilizada en la tragedia que significó el asesinato de Cosme, cuyo cuerpo apareció un día en un terreno baldío en el cual se solían juntar los amigos del barrio. “El asesinato se apoderó de mí por el resto de mi vida. Fui colonizado”.
Aunque la tragedia venga anunciada de antemano, la experiencia del narrador está teñida por la inocencia y bondad de la mirada infantil. Todo a su alrededor está descrito como un mundo que Camilo descubre con sorpresa y gozo, y también con una cuota de dolor, desde las recetas que se preparan en la cocina hasta los sentimientos que van y vienen en el seno familiar, pasando por la escuela y el barrio, donde se encuentra con otros niños. Así, con radical sencillez —y en un capítulo brillante de la novela—, Camilo cree conocer a toda la humanidad por medio de las tipologías que encuentra en su sala de clases: “Estoy seguro de que mi clase sirvió de molde para todos los seres humanos del planeta. La especie entera se resume en esas cuarenta personas (yo incluido), todas las tendencias y temperamentos estaban ahí representados”. Al modo del Cortázar de “Los venenos”, del Henry James de Lo que Maisie sabía o de Manuel Jabois en Malaherba, entre otros ejemplos posibles, Heringer conjuga con maestría la observación prístina de un mundo que aún no ha sido corrompido, pero al cual lo rodean fuerzas capaces de dañarlo y destruirlo por completo: “No podíamos ni imaginarnos la crisis que estaba atravesando el matrimonio de nuestros padres. Ni siquiera sabíamos quién gobernaba el país. Vivíamos bajo la extraña dictadura de la infancia: veíamos sin ver, escuchábamos sin entender, hablábamos y nadie nos hacía caso. Pero fuimos felices durante el régimen. El tejido de nuestras vidas era oscuro y nos cubría de arriba abajo, un burka sin ojos”. Y aunque sepamos que la maldad está a la vuelta de la esquina, ese momento de gozo justifica el detenernos allí donde todavía pudimos ser felices.
Victor Heringer murió antes de los treinta años en 2018 y dejó tras de sí una breve obra narrativa y poética —además de El amor de los hombres solos, publicó en vida el poemario Automatógrafo y la novela Gloria—. El vigor de su lenguaje a la hora de relatar al narrador como un hombre tullido, cuya vida quedó truncada por la tragedia vivida al despertar su juventud y que busca algo que lo redima sitúa a Heringer como una voz ineludible del actual panorama literario latinoamericano, una voz que vuelve sobre la cotidianidad doméstica de la infancia y logra proyectarla a las grandes cuestiones de toda vida humana: la inocencia del primer amor, el dolor de la pérdida, las preguntas que no tienen respuesta y la búsqueda de algo que se parezca, aunque sea pálidamente, a la justicia.



.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)

