El principal problema de Regreso a Reims es que, en un brillante ejercicio autobiográfico, lo que parecía una reconciliación con aquello que el autor había rechazado en el camino a su adultez se transformará en una forma más sofisticada de desprecio.
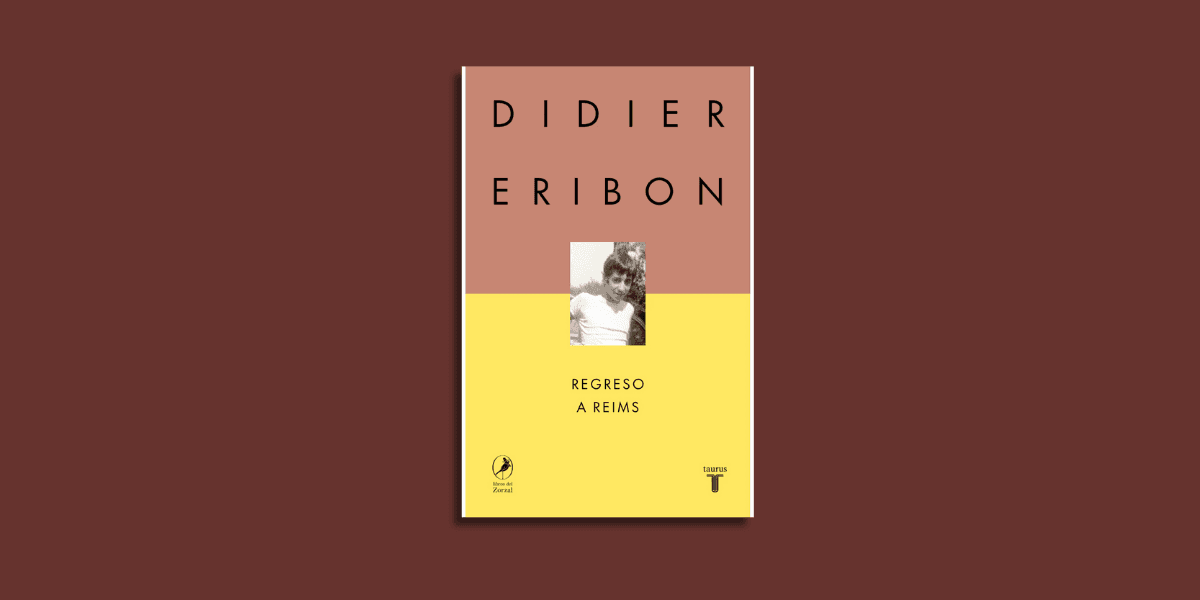
Sobre Regreso a Reims (Libros del Zorzal - Taurus, 2025), de Didier Eribon.
“Uno siempre sueña con tener una familia gloriosa, sea cual fuere el título de gloria. Pero el pasado no se puede cambiar. Como mucho, uno puede preguntarse: ¿cómo podemos manejar nuestra relación con una historia que nos avergüenza?”. Describiendo una vida que comenzó muy lejos de la gloria, en sus primeras páginas Regreso a Reims parece anunciar el despliegue de un relato autobiográfico brutal, honesto y entrañable de excepcional calidad. Sin embargo, a medio camino se convierte en un ensayo repleto de una jerga insufrible, con un narrador incapaz de salir de un determinismo bourdeiano que lo hace observar su entorno con una rabia estéril y que deja en un lugar secundario aquellos visos que, durante medio centenar de páginas, lograba varios puntos altos: la interrogación de un sujeto que, en una etapa de madurez, se pregunta por su trayectoria vital e ilumina los puntos ciegos de su propia biografía. De ese modo, a pesar de un comienzo sumamente auspicioso y de su indudable lucidez, esta autobiografía de Eribon termina siendo un libro ciego ante los grandes problemas sociológicos que intenta describir y que frustra sus posibilidades de iluminar una trayectoria vital de enorme dramatismo. Así, a lo largo de sus doscientas páginas acaba ahogado en un ideologismo que no le permite verse a sí mismo, sino solo la teoría desde la cual quiere interpretarse.
Luego de la muerte de su padre, el escritor francés Didier Eribon —conocido por su célebre biografía de Michel Foucault y sus trabajos en torno a la homosexualidad— vuelve a esos lugares de infancia de los que se alejó deliberadamente con la intención de convertirse en un intelectual. Retorna a una región, nos dice, “de la que tanto había buscado evadirme: un espacio social del que me había distanciado, un espacio mental contra el cual me había construido, pero que no por eso constituía una parte menos esencial de mi ser”. ¿Cuál era ese espacio social? Los barrios proletarios de Reims, en el noreste de Francia, en los cuales creció durante la segunda mitad del siglo XX. Una ciudad arrasada por la Segunda Guerra Mundial, una vida de los suburbios marcada por la estrechez económica, donde las familias de muchos hijos contemplaban una creciente inmigración magrebí que les era ajena, y con un hábitat cada vez con mayores índices de violencia y delincuencia. Ese reencuentro con su pasado lo hace preguntarse por qué sintió tanta vergüenza de ese origen social, al que nunca quiso reconocer como parte integrante de su vida una vez que su ascendente trayectoria académica lo lleva a París y a los círculos universitarios.
Una de las preguntas más relevantes que Eribon se formulará en su Regreso a Reims guarda relación con las preferencias políticas del proletariado francés. Si durante su infancia todo su entorno era un votante fiel del Partido Comunista (por una cuestión de identificación de clase, pues entonces “ser comunista no tenía casi ninguna relación con el deseo de instaurar un régimen similar al de la Unión Soviética”), eso cambiará a medida que el autor se convierte en un estudiante de Liceo y luego en un universitario parisino, y el voto de izquierda se irá escorando crecientemente hacia la derecha radical que representaba el Frente Nacional. Sin embargo, a pesar de apuntar con perspicacia a algunos de los hechos que hacen triunfar a la colectividad de Le Pen (“el voto por el Frente Nacional debe interpretarse, al menos en parte, como el último recurso con el que contaban los medios populares para defender su identidad colectiva y, en todo caso, una dignidad que sentían igual de pisoteada que siempre”), el desprecio por aquello que está contemplando le impide llegar a conclusiones medianamente comprensivas con un fenómeno que no le simpatiza: “Al votar por el Frente Nacional los individuos siguen siendo quienes son y la opinión que producen no es más que la suma de sus prejuicios espontáneos, que el discurso del partido capta y modela para integrarlos en un programa político coherente”.
La trayectoria ascendente del autor es sumamente ilustrativa de la posibilidad que tuvo él mismo de romper esos tan rígidos roles prescritos a cada clase social. Y a pesar de que es consciente de la brecha que sus estudios introducen entre él y su origen, no es capaz de ir más allá de la pura denuncia de las estructuras dentro de las cuales se desarrolla su biografía (“Leyendo a Marx y a Trotski creía estar a la vanguardia del pueblo. Pero en realidad estaba entrando en el mundo de los privilegiados, en su temporalidad, en su modo de subjetivación: el de los que disponen del tiempo para leer a Marx y a Trotski. Me apasionaba el Sartre que escribía sobre la clase obrera, pero detestaba la clase obrera en la que estaba inserto, el ambiente obrero que delimitaba mi horizonte”). En más de una ocasión, describiendo el fenómeno que ha visto ocurrir en ese escenario en el que creció (y del cual se alejó), nos encontramos con una situación de buenos contra malos, de los proletarios que otrora fueron conscientes y comprometidos con su clase, pero que ahora, cegados por el resentimiento y el miedo, no son más que marionetas de la política de extrema derecha.
El principal problema de Regreso a Reims es que, en un brillante ejercicio autobiográfico, lo que parecía una reconciliación con aquello que el autor había rechazado en el camino a su adultez se transformará en una forma más sofisticada de desprecio. De ese modo, resguardada en la sociología crítica de Bourdieu y en su descripción del campo cultural como un escenario de distinción y exclusión, toda esta observación sutil termina siendo una sofisticada diatriba incapaz de aceptar la propia trayectoria vital de quien entró —con una cuota de azar, qué duda cabe— en las esferas más exclusivas del poder simbólico francés.
Aunque sea capaz de enunciar con radical honestidad preguntas difíciles en torno a su origen, no logra desasirse de un determinismo que solo acaba resintiendo aquello que lo rodea: los cambios políticos de su familia y barrios de infancia, o la cerrazón de la estructura educacional francesa a la cual él pudo, a pesar de todo lo que él denuncie, entrar. En su biografía nada es gratuito, nada es auténtico; todo es cálculo de posiciones dentro del entramado de las clases sociales, su estatus y sus modos de distinción. Y si Regreso a Reims parecía una posibilidad de dejar de estar en conflicto con ese pasado del cual Eribon se avergonzó durante años, el balance final no cambia esa actitud vital de desprecio y negación; solo la cubre con una pátina sociológica que intenta explicarla, ejercicio imposible ante la ausencia de una pizca de valoración previa (que parece ser un requisito mínimo cuando lo que se intenta explicar es la historia familiar propia). De ese modo, ni los sacrificios de la madre en la línea de producción de la fábrica y ni los desencuentros del padre violento con su hijo al que no comprende terminan siendo más significativos que la teoría social desde la que, como académico, Didier Eribon contempla su propia experiencia. Sin algo de comprensión cariñosa en esa ecuación, viendo todo como una estrategia (“la familia, como demostró Bourdieu, no es un elemento estable, sino un conjunto de estrategias”, dice en un momento), solo queda una mirada sobre el hombro a aquello que nos precedió y a lo cual no buscamos, ni por un momento —a pesar de lo que diga el título del libro—, volver.




.jpg&w=3840&q=75)


.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
