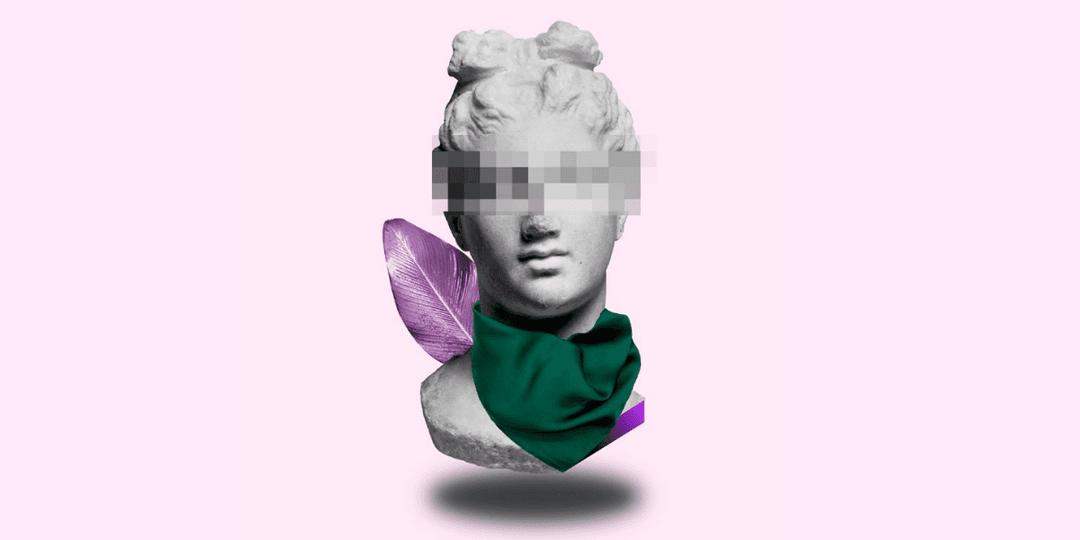Artículo escrito por Catalina Siles y Gabriela Caviedes y publicado en el séptimo número de la revista Punto y coma.
En su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric reafirmó un principio que ya había prometido en su campaña y en reiteradas intervenciones posteriores: el suyo es y será un gobierno feminista. Después de todo, su conglomerado viene denunciando un extendido malestar femenino de larga data. En un país que, de acuerdo con la encuesta Criteria Research de 2021, el 91% de las mujeres considera machista, el Presidente y su equipo se han comprometido a avanzar hacia una cultura de corresponsabilidad en el cuidado —“¡Democracia en el país y en la casa!”—, en tolerancia cero hacia la violencia de género y hacia un programa de acompañamiento a las identidades de género y a las diversidades sexogenéricas. Si algo caracteriza al actual programa del gobierno es precisamente esta agenda. No hay que olvidar que, de hecho, parte importante de la victoria del presidente se debe al voto femenino.
Sin embargo, el entusiasmo frenteamplista no suele tomar en consideración la otra cara de esa realidad. La misma encuesta ya citada mostraba que, al momento de identificarse con el movimiento feminista, los porcentajes son mucho menores: solo 36% de las mujeres se siente muy o bastante identificada con él. ¿Cómo se explica esta distancia? Es posible suponer que, si bien la mayoría de las mujeres comparte buena parte de los diagnósticos sobre los problemas que las aquejan, existen diferencias importantes en el enfoque y los métodos propuestos por el movimiento feminista hegemónico en el Frente Amplio. Cada uno de los focos que destacó el presidente, aunque muy relevantes, pueden ser sujetos a crítica respecto de ciertas premisas que sostienen la aproximación feminista de la nueva izquierda. Los tres casos que analizaremos a continuación resultan ejemplares respecto a su postura teórica, pero en ningún caso son una revisión exhaustiva del programa de gobierno feminista de una coalición como el Frente Amplio.
Cuidados y corresponsabilidad
La realidad chilena en este asunto es particularmente compleja, y ayuda a comprender algunas de las razones por las que un porcentaje tan alto de chilenas considera que vive en un país machista. Cuando se trata de asumir labores de cuidado (parcial o permanente) de recién nacidos o menores de edad, de adultos mayores o de personas enfermas o discapacitadas, las mujeres suelen ser las que asumen ese papel. Esta labor puede realizarse o no de forma remunerada. En el caso de las tareas de cuidado remuneradas, los salarios no figuran entre los más altos del mercado. En el caso de las que no lo son, las cuidadoras dependen de la realidad de la persona a su cargo: si requiere cuidado permanente, y ella no tiene a quién recurrir, su acceso a la fuerza laboral se ve seriamente amenazado. Si las labores de cuidado le permiten encontrar espacio para trabajar fuera del hogar, ella debe compatibilizar su trabajo con el cuidado. En este último escenario, según han insistido voces de diversos sectores, las mujeres trabajan como si no cuidaran y cuidan como si no trabajaran, con el consecuente burnout laboral y doméstico, y las repercusiones en su salud mental y la de su entorno.
Es evidente que se trata de un problema acuciante, que requiere soluciones que nos orienten a una cultura corresponsable respecto de las personas que dependen de otras para su supervivencia y desarrollo. Esto implica, en términos simples, que las mujeres no pueden ser las únicas cuidadoras. Compartir de manera equitativa las tareas de cuidado implica cuidar también de las mujeres en su realidad material, en su desarrollo integral y en su situación mental y física.
Ahora bien, para el feminismo instalado en el gobierno —y también para aquel que estuvo en la Convención—, la gravedad de esta situación tiene su origen principal en el mercado y su solución preponderante en el Estado. Si el problema tiene origen en el mercado, es porque este se desarrolla ciego a sus condiciones de posibilidad: el cuidado de personas que no forman parte activa de la fuerza laboral, pero sí del consumo, depende de las mujeres, y esa labor no es reconocida en términos económicos. Es más, lo que las mujeres dejan de hacer por dedicarse al cuidado les supone un costo de oportunidad: el mercado las castiga. En consecuencia, razona ese feminismo, caben dos cursos de acción simultáneos: frenar parcialmente el mercado (por ejemplo, reduciendo la jornada laboral, u obligando a las empresas a flexibilizar el horario de trabajadores y trabajadoras) e involucrar activamente al Estado (por ejemplo, con sala cuna universal o subsidiando el empleo femenino). También se contempla la posibilidad de generar instancias de cuidado por parte de la comunidad.
Estos son cursos de acción posibles y se puede llegar a acuerdos razonables que ayuden a avanzar en conjunto. Con todo, hay tres asuntos de fondo que resultan conflictivos. El foco central de las políticas que plantea este tipo de feminismo es proteger siempre, a como dé lugar y casi a cualquier costo, la autonomía femenina. En ese contexto aparece, por ejemplo, el concepto de “derecho a cuidar” en el texto que propuso la Convención: se trata de que la persona tenga la posibilidad de “decidir adquirir obligaciones de cuidado con otras personas”. El cuidado debe ser libremente escogido y formar parte del proyecto vital del individuo: las relaciones de cuidado que se entablan con otras personas no pueden estar exigidas por cierto tipo de relaciones de dependencia (como entre padres e hijos) o la fuerza de la situación. Esto es una de las razones por la cuales se aboga por el aborto libre: sería una manera de evitar que la mujer se vea forzada a asumir por décadas un compromiso de cuidado que no está lista ni dispuesta a asumir.
Sin embargo, aunque muchas de las labores de cuidado son libremente asumidas, existen otras que nacen de situaciones inesperadas. Enfermedades graves, accidentes, súbitas discapacidades de seres queridos. El compromiso de cuidado con una persona cercana o familiar no es aquí fruto de una elección consentida en ese momento, como quien escoge una actividad de realización personal, sino la consecuencia de un vínculo constitutivo con una persona que no le resulta útil, sino valiosa por sí misma a quienes deberán hacerse cargo de ella. Desde luego, no hay razón para que el compromiso solo puedan asumirlo las mujeres. Es necesario impulsar mecanismos para que hombres y mujeres “compartan responsabilidades dentro y fuera del hogar, logrando vidas más plenas y felices”. La autonomía es sin duda necesaria, pero una labor de cuidado que conduzca al desarrollo, también pleno y feliz, de la persona dependiente debe poder integrar algo de entrega. El gran compromiso de una labor de cuidado es el de poner la necesidad del otro en primer lugar —que no es lo mismo que dejar de cuidar de sí mismo—. Dicho de otro modo, la plenitud de quien está siendo cuidado pasa en buena medida por no concebirse a sí mismo como la carga del autovalente. Tal consideración tiene una cabida muy estrecha en la dialéctica de la pura autonomía.
En segundo lugar, el “derecho a cuidar” propuesto indica que ningún trabajo de cuidado debería hacerse gratuitamente, sino que siempre debiera tener recompensa económica. Esto aplica para aquellos casos en los que los cuidados son provistos por personas externas, a quienes en estricto rigor no les corresponde realizar esta tarea. Pero asumir este criterio para todas las relaciones de cuidado, incluidas, por ejemplo, la de madres o padres y sus hijos supone la valorización de un vínculo que más bien tiende a desvalorizarse al fijar un precio. De hecho, no deja de ser paradójico que, al mismo tiempo que el feminismo de la nueva izquierda se define fundamentalmente como contrario al sistema neoliberal y capitalista, no tiene problemas en someter cosas invaluables a la lógica del mercado. Dicho lo anterior, esto no obsta a que puedan existir políticas de subsidio a las mujeres que trabajan y cuidan, o que solo cuidan, para disminuir su precarización y reconocer la importancia de su trabajo. Lo relevante es poder distinguir adecuadamente entre aquel subsidio y la monetarización de los vínculos familiares que típicamente subyacen al cuidado de los más débiles.
En tercer lugar, la aproximación del feminismo frenteamplista a las realidades de género consiste en suponer que prácticamente todas las costumbres son herederas de una construcción cultural en la que ha primado la lógica masculina. Aunque eso ha sido verdadero con respecto a una amplia gama de asuntos, no es claro que sea fácil y completamente aplicable a los cuidados, como a veces se insiste en remarcar. Acusar al patriarcado como el culpable de que las mujeres se hagan responsables de las labores de cuidado tiene el riesgo, por una parte, de asociar el cuidado únicamente con una carga, y por otra, de asumir que las mujeres serían más felices en otro tipo de trabajos y que, incluso si escogen ese camino profesionalmente, en algún sentido están siendo víctimas de estereotipos de género. Sin embargo, se ha visto cómo en países con mayor equidad de género las mujeres siguen estando mayoritariamente presentes en profesiones y oficios de cuidado. Muchas optan, incluso, por dedicarse al cuidado de sus hijos renunciando a una carrera profesional. El temor al estereotipo puede conducir a negar una realidad que se da en términos generales (no absolutos), así como también a desdeñar la relevancia de las labores de cuidado, contrariamente a lo que se propone desde un enfoque feminista.
Violencia de género
Muy probablemente, esta es la causa que más ha movilizado a las feministas de Chile y del mundo entero. Las manifestaciones masivas comenzaron en Estados Unidos en 2017 y en Chile en 2018. Sin embargo, en vez de disminuir, las cifras de violaciones, abusos, acosos, femicidios y violencia intrafamiliar se agravaron notoriamente en medio de la pandemia. Se activaron mecanismos y protocolos de prevención y denuncia, pero el problema no parece haber disminuido. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del gobierno de Gabriel Boric tiene este asunto en la cumbre de sus prioridades. En su sitio web se desglosa el concepto de violencia de género en diversas aplicaciones, para que una mujer sepa distinguir cuándo está siendo violentada. Así, el Ministerio explica qué debe entenderse por femicidio, por violencia sexual, física, psicológica y económica, por acoso sexual y por agresión en espacios públicos.
No obstante, los esfuerzos por la erradicación de la violencia hacia la mujer han traído otro tipo de consecuencias negativas. En primer lugar, porque detrás de este objetivo está la visión de que “la violencia de género es estructural y transversal en la sociedad”, como señaló el Presidente Boric en su primera cuenta pública, lo cual parece suponer que las relaciones entre los géneros, en cualquier ámbito, están marcadas simplemente por la dominación. Esto ha traído consigo una constante actitud de sospecha que entorpece la vida social, pues sitúa a las relaciones entre hombres y mujeres en un estado de permanente conflicto. Además, quita fuerza al combate de situaciones reales de violencia que experimentan muchas mujeres. En el fondo, si todo es violencia, nada lo es.
En segundo lugar, la sospecha y el victimismo producto de una mirada omniabarcante de la violencia de género deja a los hombres en calidad de (potenciales) victimarios solo por el hecho de ser tales, lo que supone una grave injusticia. Se deja de lado la presunción de inocencia y el debido proceso, e incluso plantear cualquier atisbo de duda frente a una denuncia es leído como una actitud cómplice del siempre violento orden patriarcal. Piénsese, por ejemplo, en las funas de cualquier tipo en contra de sujetos que han sido recientemente denunciados, anteriores a los resultados del proceso, que asumen la inmoralidad de los hombres a la vez que creen en la moralidad superior o infalible de las mujeres. Esto subvierte, desde luego, el principio de igualdad que se quería reivindicar.
Las disidencias
El sitio web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sostiene, como parte de los principios fundamentales sobre los que se sostiene su programa, que “una sociedad desarrollada se basa en que tanto hombres como mujeres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones y respetando las diferencias naturales de cada uno. Nuestra inspiración es el respeto a la diversidad más que una lucha entre hombres y mujeres”. Es una aseveración razonable con la que, en principio, se puede estar de acuerdo desde distintos sectores. Sin embargo, podemos preguntarnos qué tanto cree el propio ministerio y gobierno en una declaración como esa. ¿Existen para ellos “diferencias naturales” entre hombres y mujeres? ¿Existen hombres y mujeres como una categoría binaria?
El discurso feminista predominante ha optado por sostener que no hay más mujeres ni más hombres que los que deseen reconocerse como tales, pero en ningún modo esa definición puede aludir a datos biológicos. Por eso, para esta posición, no es lo mismo la “mujer” que la “persona menstruante” o “persona gestante”. Bajo esta lógica es más adecuado predicar “mujer” de una mujer trans que de un hombre trans, por ejemplo. Es interesante observar que el texto constitucional que propuso la Convención intenta eludir este problema al proponer la expresión conjunta “mujeres y personas gestantes”. Aparentemente, la expresión dota a la disidencia sexual de los mismos derechos que las mujeres, pero a la vez establece una sutil pero radical distinción entre ambas.
Si, en cambio, la diferencia sexual no radica en la corporalidad, sino más bien en los estilos y percepciones que cada cual reclama para sí, y a partir de los cuales busca reconocimiento por parte del resto, entonces, cabe al menos advertir sobre dos dilemas relevantes. Por un lado, existe un riesgo severo de estereotipación, porque el significado de lo femenino y lo masculino queda de algún modo atado a aquellos estilos estéticos y de vida, y, por el otro, debe darse por terminado el sistema de representación política que tenga el sexo en consideración. Es decir, si el género es esencialmente individual, entonces no sostiene, sino más bien desafía la capacidad política de representar a ciertos grupos por medio de él, algo que el feminismo del Frente Amplio defiende. Y esto, desde luego, valdrá también para las mujeres. En ese sentido, dice Judith Butler que una aplicación no problemática de una teoría feminista que ponga en tela de juicio la categoría de mujer sería “que se descarte la opción de que el feminismo sea considerado una política de representación”. La historiadora chilena Valentina Verbal coincide con esta postura. Para ella, algo así como escaños reservados para disidencias sexuales es algo ridículo: “Las identidades de género son, por definición, individuales. Y si eso es así en términos de género, mucho menos podrían significar lo mismo en términos políticos, como para que una represente a la otra”.
Por último, cabe preguntarse por la capacidad real de respeto a la diversidad. Lo que subyace a los debates más polémicos en torno al género es un choque de visiones en torno a la corporalidad: hay dos antropologías diferentes en juego. Por un lado, quienes sostienen la diferencia sexual binaria y su complementariedad conciben la misma corporalidad humana como dada. El cuerpo tiene un sentido y una finalidad, y debe ser protegido de la denigración y del abuso porque no es algo que sea posesión material, sino parte esencial de la propia identidad y, por ende, dignidad. A la vez, la corporalidad humana demuestra su necesaria finitud y complementariedad, que está en la base de la formación de la sociedad. Así, la sociedad es intrínsecamente dependiente, porque lo es en la misma formación de sus miembros.
El lado contrario del debate no concibe el cuerpo como algo dado ante lo que cabe gratitud, sino que la realidad material debe ser ordenada a voluntad mediante una serie de acciones. Si es necesario, se involucran medios económicos y tecnológicos para que el cuerpo responda a los propios deseos y a la propia percepción. La dignidad humana comienza y termina en la voluntad, y si no se puede utilizar ni la economía ni la tecnología, como ocurre en el caso del lenguaje, es deber de la sociedad reelaborar conceptos o integrar otros nuevos que den cuenta de esa voluntad. Para el feminismo queer el cuerpo no tiene una finalidad, sino que adquiere un significado único, personal, irrepetible e intransferible según el propio modo de comprenderse sexualmente; es decir, el cuerpo se constituye a través de los actos que el individuo realiza. En tal caso, tampoco tenemos un límite necesario como seres humanos —cualquier límite que exista debe ser subsanado paulatinamente por la tecnología—, por lo que difícilmente podemos entendernos como una sociedad interdependiente, sino como una que se necesita por sus avances tecnológicos. Nada de eso tiene una finalidad intrínseca: la tiene en cuanto sirve al individuo.
Ambas visiones pueden ser sostenidas simultáneamente en una sociedad, y la promulgación de leyes en uno u otro sentido dependerá del debate democrático, con la mayor seriedad posible. Pero el feminismo de la coalición de gobierno es poco propenso a conceder legitimidad política o intelectual a esta diversidad de posiciones —paradójicamente—, y por razones fundamentalmente morales. Quienes se sitúan a ambos lados del debate pueden coincidir en que las disidencias sexuales han estado históricamente marginadas y han recibido un trato denigrante e inaceptable. Pueden no coincidir, sin embargo, en las políticas que han de seguirse para evitar esa denigración en el futuro. Para el feminismo que comentamos, solo hay una manera efectiva: la que ellas proponen. Por eso, oponerse a sus políticas es oponerse a la valoración humana de las diversidades sexuales. Así, quien busca mantener la separación binaria del sexo o la categoría de mujer para las nacidas biológicamente tales, se le acusa de transfobia.
El asunto se vuelve aún más complejo si la persona en cuestión se declara feminista. La ministra Antonia Orellana sostuvo en una entrevista con El Mercurio que la transfobia (entendida justamente en este plano) no cabe en el feminismo. Por otro lado, muchas feministas radicales relatan que a menudo son estigmatizadas por buscar separar los derechos de las mujeres de la causa trans. Para las radicales (que no se llaman así por ser extremas sino por buscar la “raíz” de la opresión femenina), es necesario abolir los códigos de lo que se entiende como necesariamente femenino, o aquellas herramientas que se utilizan para esclavizar a la mujer, como la prostitución o la pornografía. En ese contexto, ellas insisten en que las expresiones de género no son lo que constituye a una mujer. Aun concediendo que se trata de un grupo de personas históricamente excluido que requiere reconocimiento y aceptación, las radicales hacen el esfuerzo por distinguir planos. Por esta razón, las feministas transafirmativas las consideran “un peligro para el feminismo y para las mujeres” y describen su lucha como “discursos de odio”.
En una palabra: para este feminismo, quienes no comparten su diagnóstico y sus medios en todos los campos relevantes de inequidad de género, o son completamente hostiles a la causa, o la traicionan. Por lo general, esto obtiene un resultado maniqueo: o bien la persona se ve forzada a declararse feminista con todo lo que ello implica en el discurso imperante, o bien debe considerarse un “peligro” para los derechos de las mujeres. El totalitarismo moral del feminismo hegemónico explica por qué, aun existiendo un 91% de mujeres que considera vivir en un país machista, el porcentaje de feministas declaradas en Chile no alcanza ni la mitad.
Pero el Frente Amplio no considera matices. Ha decidido impulsar una agenda feminista incorporando “perspectiva de género” en todas sus instancias y según sus propias prerrogativas. Con ellas pretende satisfacer una serie de demandas que parecen ya haberse instalado en el país, como se expresó en la enorme convocatoria que tuvo el movimiento feminista en mayo del 2018 y que la nueva izquierda intentó capitalizar. Sin embargo, su posición ideológica parece estar empañando estos esfuerzos. A menudo insisten en la implementación de una serie de medidas simbólicas —como el lenguaje inclusivo o la declaración del carácter interseccional de las acciones gubernamentales— que escasamente responden a las urgencias sociales que enfrentan las mujeres chilenas. Bajo el disfraz de la emancipación y la diversidad como valores supremos se esconde un fuerte contenido normativo propio de un feminismo identitario que deja poco espacio para el disenso y, sobre todo, para la consideración de nuestras relaciones de dependencia no como un obstáculo para alcanzar una vida plena, sino como una condición necesaria para ella.
Gabriela Caviedes es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de los Andes e investigadora del centro SIGNOS de la misma casa de estudios.
Catalina Siles es licenciada y magíster en historia, y candidata a doctora en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora asociada del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).